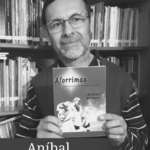La Herida

Por Juan Marcelo Rodriguez – Parte de su libro próximo a editarse «Cuentos con Esencia Misionera»
Atravesando el relente estío, regresó pasada la medianoche a su hogar en Villa Sarita. Sostenía en su mano derecha una copa de vino vacía y en la izquierda un par de stilettos taco aguja, prueba irrefutable de su frenético fastidio por ese gran amor que no pudo ser y donde la traición abrió sus alas en plenitud. Mascullando bronca se quejaba. Cupido todavía no había derramado sus glamoures sobre ella.
En su bitácora aciaga, digería los ingratos recuerdos rumiando decepción en soledad. Un letargo inquieto de románticas penurias que sólo el alcohol podía amordazar.
Con dificultad abrió la puerta. El chirriar desapacible anunció su presencia. Quería nuevamente llenar esa copa. Consideraba que ya estaba en la última estación del Vía Crucis diario. Trastabillando procuró acuciosa en el living una botella de licor de café. Y fue allí que vio a esa mujer… como una sombra gigantesca que controlaba sus actos. Embriagada de desdicha la observó con recelo. Sus ojos desorbitados irradiaban repulsión. Su respiración se aceleró, al punto que bufaba como un toro después de haber recibido la primera estocada del matador. Con desprecio y sumamente nerviosa detonó en gritos.
—¡Vos no te metas, dejame tranquila! Es mi problema, sólo mío. Por tu culpa ahora dicen que estoy loca. Y no digas nada ¡Callate! ¡No quiero escucharte!
Entre sollozos tomó la botella del aparador y sirvió la copa. Bebió sin moderación hasta la última gota y con síntomas disonantes su cólera comenzó a fluir como una vertiente.
—¡No estoy loca sabés! Sino herida en mi orgullo de mujer. ¡Herida! Soy reclusa de un dolor punzante que me oprime el corazón y para el cual no existe medicamento que lo cure, simpatía que lo venza ni palabras de consuelo. Es un maldito constrictor que me deja sin aliento hasta el alma. Un tumor urticante que ningún cirujano puede extirpar.
Visiblemente mareada, se replegó hasta el sofá donde recostó su lánguido cuerpo sin soltar la botella, abrazando resignada un profundo y prolongado suspiro.
—¡No digas nada! Ya te dije. Es mi problema. ¡Odio que husmees mi vida! ¡Odio que me vigiles como un cuervo mordaz! ¡Odio que me digas lo que tengo que hacer! ¡Odio que te rías a mis espaldas! ¡Te odio! ¿Escuchaste? ¡Te odio!
Y en una repentina acometida de furia y barbarie, arrojó con violencia la botella de licor sobre esa mujer que tanto la perturbaba, dando de lleno en su apacible objetivo. El voluminoso espejo estalló estrepitosamente dispersando cientos de cristales.
Desquiciada, vistió de alborozo su rostro y una procesión de carcajadas ingurgitaron el silencio.
—¡No estoy loca! —repetía mientras caminaba descalza sobre los afilados fragmentos— Sólo herida ¿Viste? Sólo herida.