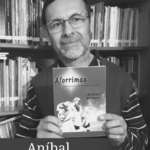La madre espera al hombre – III Premio Cuento Malvinas

Obra ganadora del tercer premio en la categoría cuento del concurso «Voces Misioneras, Rumbo a los 40 años de Malvinas» escrito por Guadalupe Merlo.
En la esquina de la mesa, un lugar espera vacío. La madre que aún mece el nido angustia su rostro y esconde su dolor en la servilleta de tela que cuelga de un lado sobre su regazo. El olor a la cena recién servida inunda cada espacio de aquella casa de estilo colonial algo abandonada. Los discos de vinilo, en un cajón, esperan ansiosos los días festivos en los que la familia se reunía a celebrar. Alguna navidad, un nacimiento, un cumpleaños, las cosas cotidianas que nos motivan a celebrar. En la esquina de la mesa, un lugar espera vacío.
Del otro lado de la sala hay algunas cajas cubiertas de polvo que guardan celosamente una pila de cartas, todas abiertas prolijamente, menos una. La última carta quedó sin abrir.
Aquella guitarra criolla solía cantar por las noches en serenatas cubiertas de estrellas, entre risas y caricias, entre besos y sueños por cumplir. Allí está, esperando a su anfitrión. Las cuerdas llevan el óxido de la espera sin tiempo y el tinte enérgico del abandono.
En cada beso dormido se esconde una lágrima de polvo.
Nadie prende el televisor, ni la radio. El silencio incómodo rodea el ambiente. Es como si se esperara que alguna voz resuene e indique que la ausencia ha terminado, que el regreso es inminente. En la calle los rumores no son buenos, todos miran hacia la ventana de esta casa y murmuran bajo.
Pero la madre reza frente a su santo sin alzar la mirada.
Un ruido estruendoso la hace sobresaltarse. Una lanza invisible se le atraviesa en el pecho doblándola por completo. Siente el dolor de una bala y se desborda en llanto. Deja caer el rosario de sus manos, ya nada puede consolarla. El esposo la recibe en sus brazos sin entender el motivo de su desesperación, la abraza con fuerza y se le va tiñendo la camisa de un color amarillento, mitad de ira, mitad de angustia,
Afuera el rumor sigue creciendo. Nadie prende el televisor, ya nadie cree en las mentiras. La madre solo cree en su intuición. Y esta vez, ya prefiere no creer ni ella misma.
Las semanas fueron pasando, y la carta sin abrir espera en el cajón. El olor a sopa de verduras volvió a invadir la casa. Afuera, nadie comenta nada, todo es silencio. Se espera lo peor. Ese lugar vacío en la mesa habrá que quitarlo de alguna manera, usar la silla para otra cosa, para colgar la guitarra, sería buena idea. Habrá que quemar esa carta sin abrir, o sellar las ventanas para no oír el rumor de los vecinos. Habrá que olvidar o cubrirse de sombras.
La madre lava la servilleta que ya no tiene espacio para tantas lágrimas. Mientras friega, retuerce también su odio y su impotencia. Por el desagüe no sólo se escurren las lágrimas y el polvo, se van por él tiempos de ausencia y silencio. Pero de pronto la invade la risa, cada carcajada que sale desde su estómago la sorprende. Y se ríe con fuerza, con ganas, con asombro, con algo de bronca, con la boca abierta como un bostezo.
El cielo es una gran bandera ante sus ojos, nunca lo había visto tan claro, tan brillante, tan suyo. No sabe bien lo que le pasa, tal vez, soñaba despierta como tantas veces. Tal vez, la edad se estaba haciendo dueña de sus pensamientos. Entonces alguien golpea la puerta, pero nadie atiende. Nadie quiere recibir ninguna noticia de frente. Su esposo y sus hijos retroceden disimuladamente para no ser los primero en escuchar lo fatal.
La madre, que aún en su debilidad se yergue desde su dolor y limpia su rostro con el delantal algo mojado. Camina despacio hacia la puerta de la que surgen débiles golpes pausados e insistentes.
El ángulo abierto de la puerta va dejando ver la figura de un hombre algo desdibujado que deja caer con fuerza su bolso. Trae una muleta debajo del brazo y donde debió haber una pierna derecha ahora sólo hay un vacío. Detrás de la cabeza asoma la tira de una venda que se deshilacha entre mugre. Ese hombre ya no es el niño que un día salió de casa.
En ese momento nadie atina a reaccionar, todos miran, ni los rumores de la calle se animan a entrar en la casa.
La madre extiende los brazos y recibe a su hijo que se desploma ante ella. Ya no es el mismo, ni nadie ya lo es.
En la esquina de la mesa, un hombre espera su plato de sopa de verduras. La madre sonríe nuevamente y un disco de vinilo vuelve a girar su danza de los sábados. Pero esa carta escondida sigue sin abrirse.