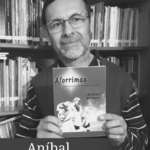La venganza

Los primeros cantos del gallo iniciaron la tediosa y monótona rutina del pueblo. Entre las cuatro calles de tierra que delimitaban la plaza principal, se adivinaban los primeros rayos de sol que asomaban entre los árboles añosos. Mientras el cura Bronislao barría el atrio de la iglesia, que durante agosto se cubría de flores de lapacho, el comisario Paiva trataba de sintonizar algo en una pequeña radio que siempre captaba la señal brasileña. Enfrente del templo y casi pegada al destacamento, vivía Doña Eustaquia Duarte quien a esa altura del día ya había rezado, ordeñado la única vaca que tenía y ahora se disponía a alimentar a las gallinas que siempre deambulaban por el frente de su casa. En realidad, esa era la excusa perfecta que tenía para recoger cualquier chisme, que en definitiva es el elemento fundacional en todo pueblo que se precie de tal y “El Rincón” no era la excepción. Este paraje había sido establecido por Joseph Kelm, un inmigrante alemán que huyendo de la guerra llegó a estas latitudes y abrió el único almacén de ramos generales en la comarca. Después de su fallecimiento, el boliche pasó a manos de sus descendientes, que a estas alturas orgullosamente ya llegaban a la tercera generación.
Cerca del mediodía, una rodante destartalada anunciaba la única actividad del año que despertaba al pueblo de su letargo: “la fiesta patronal”. En los días previos, algunos integrantes de la comisión se habían reunido para ajustar los detalles del programa de actividades. A fuerza de repetición, cada uno sabía lo que tenía que hacer, ya que todos los años copiaban el mismo esquema organizativo, no sea cosa que alguien se ofendiera y dejara de colaborar. La encargada de listar las tareas era la señorita Olga Petrov. Solterona consuetudinaria, gritaba orgullosa a todo aquel que quisiera oírla, que aún se conservaba pura esperando el casamiento. Aunque nunca había revelado su verdadera edad, las malas lenguas decían que ya había pasado los sesenta y que secretamente estaba enamorada del cura, a quien solía ayudar con las tareas domésticas en la casa parroquial. Con su voz gallinácea repasó en aquella última reunión, la misma lista que guardaba celosamente desde hacía por lo menos diez años en una libreta ajada. Gildo Gonzalvez faenaría el novillo que tenía en engorde y que había conseguido con un “chivero” amigo de la costa. Regina Valente no solo era la única maestra del pueblo, sino que también era la responsable de hacer todas las ensaladas. Pero Olga le recordó con algo de sorna, que tuviera más cuidado con la mayonesa casera, pues el año pasado había provocado una diarrea generalizada, de la que hasta hoy todos se acordaban. Gertrudis Schmitd era una eximia modista: no solo había vestido a todas las novias del pueblo, sino también se ufanaba de haber cosido desde la sotana y estolas del cura hasta los ornamentos del altar. Pero su habilidad manual no solo se limitaba a la costura, siendo reconocida además como una excelente repostera, por lo cual nuevamente sería la responsable de la mesa de los dulces. Seguramente no faltarían los pasteles de manzana, uva y ricota o su deliciosa selva negra. La bebida no era un problema en esta celebración, pues el negocio de los Kelm proveía desde vinos y cervezas para los adultos, hasta gaseosas y jugos edulcorados para los niños. Finalmente los alumnos de la catequesis serían los responsables de acomodar las mesas en el salón parroquial y también de colgar en el techo las guirnaldas multicolores de papel crepé realizadas durante el año, canjeando estas manualidades por los “padrenuestros” que el sacerdote les imponía como penitencia durante la confesión. Las invitaciones para las autoridades civiles, habían sido confeccionadas a mano por Olga en una cartulina de color fucsia estridente y escritas con un marcador negro de trazo grueso que no le hacía justicia a su excelente caligrafía. Las tarjetas serían repartidas por Cirilo Espíndola, quien colaboraba en todo lo que se le pedía, siempre y cuando sus borracheras diarias se lo permitieran.
El gran día había llegado. Ese domingo los asadores empezaron el fuego desde temprano, regando cada ensartada en el espeto con un buen tinto de bordalesa. El tufo del ajo de la carne adobada se sentía hasta adentro del templo, donde en fila y al unísono desafinaban las viejas “comevelas” de siempre. El cura desde el púlpito trataba de no desconcentrase con el griterío de la gurisada, que en el patio ya habían comenzado su propia celebración. El intendente ajeno al sermón, repasaba mentalmente entre los fieles quiénes podrían haberlo votado y quiénes no. Mientras se distribuía la comunión, el juez de paz miraba de soslayo a una de las flamantes viudas, a la que so pretexto de asesorarla en los trámites de la sucesión, le había echado el ojo desde cuando estaba casada. En la pequeña kermés montada debajo de los árboles, se habían improvisado algunos juegos y ventas de chucherías varias, pues lo recaudado se destinaría a la construcción de un baño instalado, en reemplazo del viejo excusado que en los días de calor hedía como a cien metros a la redonda.
Cuando finalizó la misa y todos se ubicaron en las mesas para comer, la bendición de los alimentos fue interrumpida por un grito que desde el fondo decía: “Se suspende la fiesta parroquial, por no haber cumplido con el protocolo sanitario establecido en el marco de la pandemia. Las comidas y bebidas serán decomisadas y todos cumplirán la cuarentena obligatoria en sus casas por el lapso de quince días”. La voz era la del comisario, el único que no había sido invitado a la fiesta. La tarjeta fucsia con su nombre, todavía estaba en bolsillo del pantalón de Cirilo Espíndola, que a esa hora dormía plácidamente bajo la sombra de un sauce.
MARCELO HORACIO DACHER
• Cuento Galardonado con la 3° Mención en el “Concurso de Cuentos Cortos 2020 organizado por la Biblioteca Pública de las Misiones”.