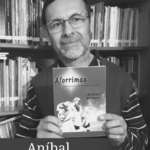Los chicos buenos de la costa

Por Sebastián Borkoski – inédito
Vamos esta noche? —preguntó, Tobías.
—Sí, yo conseguí unos pesos, fregué el camión de Faustinho —respondió Peto.
—¿Pagó bien?
—Pagó con plata.
—Lo agarraste antes de que se vaya a ver con las primas, ahí es donde se gastan todo siempre.
A partir de cierta edad comenzaban a aburrirse, pero todavía eran jóvenes para las diversiones peligrosas. Las minúsculas flores de la neblina crepuscular liberaban su polen y ellos acudían al llamado de la noche. Con algo de tabaco y un poco de caña, podían saborear la adultez que los esperaba en esas latitudes, llena de trabajo duro y hedonismo de frontera. Ya estiraban los brazos limpiando camiones por algunos pesos.
“Somos chicos buenos”, le decían al dueño de la despensa costera y él lo sabía. De todas maneras, se rehusaba a venderles lo que necesitaban. El hombre era respetuoso de la ley, cobarde y ambicioso, todo en ese orden. Pronto encontró la forma de vender tabaco y caña a los chicos. En la costa hay balsas, sobre las balsas hay camiones y, en estos, colchones. A todos les viene bien un trago de caña. A ellas también. El despensero había hecho la triangulación comercial pertinente en beneficio de todos. Ellos estaban dispuestos a pagar un poco más por la caña. Débora y su prima eran las que menos pedían por el trato. Además, sentían ternura por los chicos. Para ellas, ese trago prohibido constituía el primer contacto de los adolescentes con el pecado. Ellos, sin embargo, experimentaban algo diferente. Tenían admiración y atracción por ellas, sobre todo Tobías. Le gustaba negociar con Débora, intentaba sentir sus dedos cuando le daba el dinero para la caña. Ella le acariciaba la cabeza como a un cachorro, él lo disfrutaba. Solo había conseguido un beso de la mujer cuando él le dio una medalla de San Benito atada a un cordel. “El diablo anda de noche”, le dijo. Ella sonrió. Le mostró un pequeño punzón que había fabricado afilando una ajuga de tejer y le dijo: “Éste es mi San Benito”.
Anclaban el bote a pocos metros de la costa, protegidos por la oscuridad y la espesura. La embarcación era rústica, se acostaban de lado con la cabeza a babor y los pies remojados en estribor. Ahí podían observar, hablar en voz baja y beber. Tras pasar meses buscando detalles en la monotonía de la noche, habían ejercitado sus sentidos. Los patrullajes de prefectura, los paseros que iban y venían, los amantes de la noche, todo quedaba registrado en sus retinas o en sus oídos.
—Nunca lo pescan al de las once, ¿viste? —observó Peto.
—Todos caen en algún momento. Y ahí nomás pierden todo, hasta la compañera. Nunca aprenden, si lo sabré yo… —completó Tobías.
—¿Pero tu papá no andaba en camión también?
—Un cruce de esos tipos vale como diez viajes largos de camión.
—Y bueno, no le salió bien…
—Las primeras veces sí, demasiado bien. Y ahí pensó que era fácil… —cerró Tobías.
La historia de Peto no era menos difícil, tampoco se quejaba. Disfrutaban de un paraíso nocturno rodeados vapores fluviales. Allí no había maestros, no había cálculos difíciles ni letras, no había advertencias sobre un futuro hostil. Olvidaban lo que era trabajar como burros para conseguir un teléfono, una camisa nueva o caña. Allí nadie los molestaba porque nadie los veía.
Aquella noche, los pies de Peto sintieron cosquillas desconocidas. No eran las diminutas bocas de pececitos hambrientos. Era algo más denso, más duro, como papel de lija. Era la barba de un hombre que raspaba los pies del chico. El bulto pasó y fue a encallar en la costa. Ellos hicieron lo mismo. Pusieron la embarcación de costado. De esta manera, refugiados entre el tronco de un sauce y el bote, pudieron prender las linternas. El horror se apoderó de sus cuerpos al ver los ojos de Faustinho tan abiertos como su boca, flotando sobre una aureola rosa. Apagaron las luces de inmediato. Peto tomó su teléfono, pero Tobías lo detuvo casi por instinto.
— ¿Qué problema vamos a tener? — dijo Peto—. Nadie va a creer que nosotros lo matamos. Hay que avisar.
El cadáver se movía pendularmente con las aguas del río. Parecía montar guardia esperando la decisión de los chicos. Detrás de un muerto, una historia o varias historias. Ahora, ellos tenían una responsabilidad. Resolvieron prender nuevamente las luces. Antes de observar, tuvieron que cerrar esos espeluznantes ojos. El rostro estaba arañado, la ropa rasgada. El agua seguía tiñéndose de rosa, pero no podían ver de dónde salía la sangre. Con esfuerzo, tiraron del cuerpo hasta sacarlo del agua. Pudieron observar que la sangre brotaba del costado de su cuello. Vieron que tenía un agujero, profundo y violento. Un puño estaba cerrado. Lograron en ese momento intuir la historia de la muerte de Faustinho; historia que fue confirmada por la presencia de la medalla de San Benito cuando abrieron su puño. Supieron qué hacer. El cuerpo se perdió en las profundidades del río. Jamás volvieron a ver a las primas. Ellos ya no sabían si eran chicos, tampoco si eran buenos.