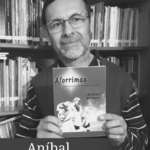Parábola de los dos pueblitos

Por Germán E. Wilcoms
Existe al norte un pueblito con muy pocos habitantes. Tiene un alambrado con postes de eucalipto sin pintar que delinea sus límites y un arroyo que lo cruza de lado a lado. Las huertas se colorean según la estación y el frente de las casas da al sol por la mañana.
Cuando la claridad del día empieza a trepar sobre los cedros y yerbales, se escucha el trabajar de las herramientas en los talleres y el mugido manso de los animales en las plantaciones. Las horas transcurren sin pausas pero carentes de apuro, hasta que el olor de los guisos anuncia el primer descanso. La tarde transcurre idéntica, siesta mediante. Una vez cumplido el jornal, el mate arrima a las familias, nuevamente, a sus viviendas.
En los ratos libres y fines de semana cultivan el ocio. Se esmeran en cocinar sus comidas cada vez más sabrosas, en tejer sus ropas con mejor arte, en hacer que sus hogares sean un poco más cómodos. También practican con alegría sus tradiciones, que no son demasiadas ni están empalagadas de símbolos.
Los habitantes son agradecidos de la vida y tienen, por lo tanto, respeto hacia la muerte. En sus flacas páginas de Historia no se registran temerarias expediciones ni se ensalzan las beligerancias. Tampoco les excita el peligro ni alientan la osadía inútil. No está bien visto internarse en el monte cuando declina el sol ni cometer audacias de ningún tipo para vanagloriarse ante los demás.
Es este un pueblito de traza humilde, pero rico hasta el absurdo.
No porque sus tierras sean sanas y el clima resulta benéfico sino, sobre todo, debido a la presencia recurrente del oro. No es raro que pepitas del tamaño de cascarudos o hasta de pájaros se cuelen en las redes de pesca o mellen las azadas al airear los canteros. Es una riqueza fácil y algo molesta que no se enorgullecen en mostrar. Amontonan inmensas cantidades de este metal en la oscuridad de los sótanos, junto a las espadas y armaduras que, por dar rienda a la práctica del oficio nomás, forjan los herreros.
Junto al pueblito existe otro, idéntico.
Resulta igual por dónde se lo mire. Y están tan cerca el uno del otro que pueden oírse, recíprocamente, el relincho de sus caballos y el ladrar de los perros. Tan próximos coexisten entre sí, que el canto estentóreo de los gallos, a la madrugada, despierta a unos y otros por igual.
En ambos pueblitos la gente vive una vida feliz y se muere de vieja, gracias a que no se conocen ni se han visitado jamás.